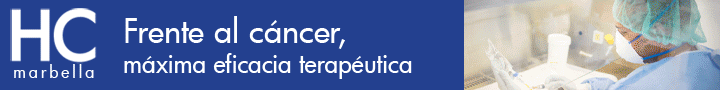Lima, octubre. El corazón de la ciudad late con un ritmo distinto cuando el Cristo moreno sale a recorrer las calles en una de las manifestaciones de fe más grandes del mundo católico. La procesión del Señor de los Milagros, que convoca a millones de fieles cada año, tiene raíces que se hunden en la compleja trama de la historia peruana, desde el mundo prehispánico hasta la República contemporánea.

Fue en el siglo XVII cuando se gestó la historia del Señor de los Milagros. En la zona de Pachacamilla, habitada por esclavos angoleños, uno de ellos pintó sobre una pared de adobe la imagen de un Cristo crucificado. Corría el año 1651, y nadie sospechaba que ese mural, hecho con devoción y sin pretensiones artísticas, se convertiría en el centro de una de las devociones más multitudinarias del mundo.
En 1655, un terremoto devastador sacudió Lima y Callao, derrumbando iglesias, conventos y casas. Sin embargo, la pared con la imagen del Cristo permaneció intacta. Este hecho se interpretó como un milagro, y el Cristo pintado empezó a ser venerado por los limeños de todas las castas y condiciones sociales. Durante el virreinato, la procesión comenzó como un acto pequeño, pero con los años creció, sumando a criollos, indígenas, mestizos y esclavos, en una muestra de religiosidad popular que desbordaba los rígidos límites sociales de la época.
La República: el Cristo de todos los peruanos
Con la independencia del Perú en 1821, la procesión ya estaba firmemente enraizada en la identidad limeña. Los republicanos, lejos de suprimirla, la reconocieron como un elemento de cohesión social. En los siglos XIX y XX, el Señor de los Milagros se consolidó como símbolo nacional de fe y esperanza, acompañando al pueblo en momentos de crisis y tragedias, como guerras, epidemias y terremotos.
En el siglo XX, la procesión adquirió un carácter aún más masivo. Las Hermandades del Señor de los Milagros, organizadas por devotos vestidos con la tradicional túnica morada, dieron formalidad a la tradición. Cada octubre, la imagen sale en hombros, recorriendo las calles de Lima en medio de cánticos, plegarias y el inconfundible aroma del turrón de Doña Pepa, otro símbolo inseparable del mes morado.
Hoy, en el siglo XXI, el Señor de los Milagros no solo recorre Lima, sino también otras ciudades del Perú y del mundo, acompañando a la diáspora peruana en lugares tan lejanos como Nueva York, Roma, Madrid o Tokio. La procesión es más que un acto religioso: es un fenómeno cultural que combina la herencia andina de la religiosidad comunitaria, el barroco mestizo del virreinato y la identidad republicana de un país que ha encontrado en esta devoción un signo de unidad en la diversidad.

El mural de Pachacamilla
La historia se remonta a 1651, cuando un esclavo angoleño, integrante de una cofradía de africanos en el barrio de Pachacamilla, pintó sobre una pared de adobe la imagen de un Cristo crucificado. No era una obra encargada por autoridades religiosas ni destinada a grandes altares, sino un gesto íntimo de fe en medio de la pobreza y la marginalidad de los esclavos en la Lima virreinal.
El mural permaneció en el olvido hasta que, en 1655, un terremoto de gran magnitud destruyó gran parte de la ciudad, incluyendo iglesias y conventos, pero la pared con la imagen de Cristo quedó milagrosamente intacta. Este hecho fue interpretado como una señal divina, y desde entonces la imagen comenzó a ser venerada por los fieles.
El primer culto y la expansión de la devoción
Hacia 1671, se organizó la primera procesión con una copia en lienzo de la imagen original, pintada por orden de Sebastián de Antuñano, un comerciante que había experimentado una curación milagrosa atribuyéndola al Cristo de Pachacamilla. A partir de ese momento, la procesión adquirió carácter público y fue reconocida por las autoridades eclesiásticas, lo que impulsó la expansión de la devoción entre todas las clases sociales: españoles, criollos, mestizos, indígenas y esclavos.
El fenómeno llamó la atención porque, en una Lima jerárquica y dividida por castas, el Cristo moreno se convirtió en un símbolo de integración y esperanza. La fe popular trascendía las barreras sociales y étnicas, y unía a un pueblo golpeado por la inestabilidad sísmica, las epidemias y la precariedad de la vida colonial.
La institucionalización del culto
En el siglo XVIII, la devoción se consolidó con la creación de la Hermandad del Señor de los Milagros, encargada de organizar las procesiones y preservar el culto. Desde entonces, octubre se transformó en el mes morado, con miles de devotos vestidos con hábitos color púrpura en señal de penitencia y agradecimiento.
La celebración fue enriquecida con expresiones culturales propias del Perú, como la elaboración del turrón de Doña Pepa, cuya historia también está vinculada a un milagro atribuido al Cristo moreno.

El Señor de los Milagros como símbolo nacional
Con el paso de los siglos, la procesión se consolidó como la principal expresión de religiosidad popular en el Perú. Durante la República, las autoridades la asumieron como parte del patrimonio cultural e identitario del país. Hoy, su influencia trasciende fronteras y acompaña a la comunidad peruana en el extranjero, desde Estados Unidos hasta Europa y Asia.
La historia del Señor de los Milagros es, en esencia, la historia del Perú: mestiza, contradictoria, marcada por la tragedia y la esperanza. Desde los ritos prehispánicos hasta la República, desde la pared humilde de Pachacamilla hasta los altares del mundo, el Cristo moreno recuerda que la fe puede ser también un espacio de encuentro, donde las fronteras sociales y culturales se diluyen al paso lento de la procesión.