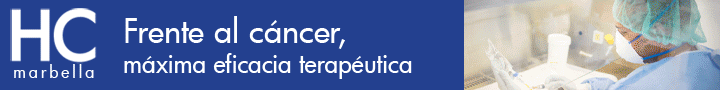¿Quiénes quedan fuera? La exclusión educativa en el Perú (Datos, causas y el costo para la economía)
En 2025 hablar de exclusión educativa en el Perú no es una metáfora: es hablar de millones de trayectorias truncadas, potencial desperdiciado y un lastre real para la productividad y la movilidad social del país. A continuación explico con datos recientes cuántas personas quedan fuera del sistema educativo, por qué sucede, cómo impacta al mercado laboral y a la economía y qué medidas priorizar para recuperar a los niños, jóvenes y adultos que hoy están en la periferia escolar.
¿Cuántas personas están excluidas?
No existe un solo número mágico: la exclusión se manifiesta en distintos indicadores. Aquí los más relevantes y recientes:
-
Niños en edad primaria fuera de la escuela: la colección de indicadores del Banco Mundial reporta 9.076 niños de primaria fuera de la escuela en 2023 (datos oficiales compilados por el World Bank).
-
Asistencia a primaria muy alta, pero fragilidades en otros niveles: según el INEI, la tasa neta de asistencia a primaria llegó al 98,6% en el 3.º trimestre de 2024, pero la mejora en cobertura no elimina la exclusión concentrada en contextos rurales, indígenas y entre migrantes.
-
Deserción anual estimada: el Ministerio de Educación (y análisis periodísticos sobre sus cifras) sitúan una tasa de deserción alrededor del 6,3% anual en educación básica (estimaciones en 2023). Eso equivale a cientos de miles de estudiantes que abandonan cada año.
-
Jóvenes “NEET” (ni estudian ni trabajan): Perú registró en 2022–2023 una tasa NEET en torno al 22–23% de la población juvenil, es decir, más de uno de cada cinco jóvenes no está en educación ni empleo ni capacitación. Ese grupo es una forma aguda de exclusión educativa y laboral.

-
Completar la secundaria sigue siendo un desafío: según el informe de la OECD (Education at a Glance), 22% de los jóvenes de 25–34 años en Perú no han completado la educación secundaria (2023 datos consolidados), cifra superior al promedio OCDE y reflejo de déficits estructurales.
-
Migración y vulnerabilidad: sólo por ejemplo, se estimó que 163.704 niños venezolanos estaban fuera de la escuela al cierre de 2023, cifra que muestra cómo flujos migratorios recientes agravan la exclusión.
Estos números muestran que, aunque el país ha recuperado cobertura primaria, la exclusión se concentra en secundaria, en poblaciones rurales e indígenas, en migrantes y en jóvenes NEET.
¿Por qué tantos quedan fuera?
La exclusión escolar en el Perú es multicausal. Entre las causas documentadas por investigaciones nacionales e internacionales destacan:
Pobreza y necesidad de trabajar: muchas familias requieren ingresos extra y empujan a niños y adolescentes al trabajo (trabajo infantil y economías informales), lo que interrumpe la escolaridad. Estudios y encuestas históricas del país muestran una relación directa entre pobreza y abandono escolar.
Pandemia y rezagos educativos: el cierre prolongado de aulas agravó la deserción, el rezago y la desvinculación de estudiantes, especialmente en zonas con baja conectividad. Informes nacionales (INEI, Minedu) muestran impactos persistentes post-covid.
Embarazo adolescente: la maternidad y embarazo en niñas y adolescentes es una causa importante del abandono escolar femenino; en Perú la maternidad temprana creció durante 2020–2022, y las cifras de embarazos en niñas (10–14) tuvieron aumentos preocupantes.
Brechas rurales, geográficas y etnolingüisticas: la distancia a escuelas, la falta de oferta secundaria en cabeceras rurales, y barreras lingüísticas para hablantes de lenguas originarias incrementan la deserción. El abandono es mucho mayor en sierra y selva que en costa urbana.
Calidad educativa y repetición: deficiencias en aprendizaje, infraestructura insuficiente y repetición provocan frustración y abandono. La percepción de baja utilidad de la escuela empuja a familias a priorizar trabajo o formación informal.
Migración y documentación: niños migrantes (venezolanos y otros) enfrentan barreras de inscripción, documentación y costos, lo que produce altas tasas de no matrícula o deserción.
Políticas y gestión insuficiente: problemas en la ejecución de programas, descoordinación intersectorial y vacíos en medidas de retención escolar (transferencias condicionadas orientadas a la escuela, alimentación, transporte, tutorías) explican que los recursos no lleguen a arreglar todo. Estudios de impacto (J-PAL, IPA) en Perú han mostrado que intervenciones de información y apoyo pueden reducir dropout cuando se implementan correctamente.
¿Cómo afecta esto al mercado laboral y a la economía peruana?
La exclusión educativa no es sólo una tragedia individual; es un problema macroeconómico con efectos medibles:
-
Menores ingresos y mayor precariedad laboral: el OECD documenta que en Perú el 48% de las personas de 25–64 años con menos que educación secundaria gana al o por debajo de la mitad del ingreso mediano, frente a 34% entre quienes tienen secundaria completa. Es decir: menor educación = mayor probabilidad de ingresos bajos y empleo informal.
-
NEET y pérdida de capital humano: una alta proporción de jóvenes NEET (≈22–23%) implica pérdida de formación, depreciación de habilidades y mayor probabilidad de empleos informales o desempleo crónico. Los NEET son también más propensos a migrar, caer en economías ilícitas o depender de redes informales.
-
Productividad agregada y crecimiento: el Human Capital Index (World Bank) sitúa al Perú con mejoras, pero aún con brechas: menos escolaridad y peor aprendizaje reducen la productividad laboral potencial y limitan la capacidad del país para moverse hacia actividades de mayor valor agregado. La educación incompleta se traduce en menor innovación, menos competitividad y crecimiento más débil.
-
Costos fiscales y sociales: la exclusión genera mayores costos en seguridad social, programas asistenciales y atención a población en riesgo; además, el retorno social de la inversión educativa se pierde cuando la gente no completa ciclos formativos. Estudios de organismos multilaterales vinculan bajos niveles educativos con mayor propensión a la informalidad y a menores recaudaciones fiscales.
-
Círculo intergeneracional de pobreza: abandonar la escuela aumenta la probabilidad de reproducir pobreza en la siguiente generación (empleos precarios, menor acceso a salud y educación para los hijos), perpetuando la exclusión estructural.

Cada adolescente que deja la escuela es una pérdida de capital humano que reduce salarios futuros, aumenta informalidad y frena el crecimiento económico sostenido.
¿Qué hacer?
Las buenas noticias: la evidencia muestra intervenciones que funcionan si se implementan con escala y calidad. Prioridades concretas:
Políticas de retención focalizadas: transferencias condicionadas (alimentación, transporte, apoyo económico) dirigidas a familias vulnerables para que mantengan a niños en la escuela. Programas de re-inscripción activos para estudiantes que dejaron el sistema. (Evidencia J-PAL / IPA).
Programas contra el embarazo adolescente: prevención, educación sexual integral y facilidades para la reincorporación escolar de madres adolescentes (para reducir abandono por maternidad).
Alternativas formativas y EBA: educación básica alternativa, formación técnico-productiva y programas flexibles que reconecten jóvenes y adultos con el aprendizaje y el empleo.
Mejorar la calidad y pertinencia: formación docente, materiales relevantes, escuela bilingüe intercultural donde corresponda y evaluación formativa para disminuir repetición.
Atención a migrantes y documentación: simplificar procesos de inscripción y brindar apoyos específicos a niños migrantes para su integración educativa.
Intervenciones multisectoriales y gobernanza: coordinar educación, salud, nutrición y protección social con metas claras y monitoreo de impacto. Transparencia en la ejecución del gasto es clave.
La narrativa optimista de “cobertura casi universal” oculta una realidad: el Perú sigue dejando afuera a una porción significativa de su población —sobre todo en secundaria, en zonas rurales, entre migrantes y en la juventud NEET—. Esa exclusión tiene consecuencias económicas directas: menores ingresos, mayor informalidad, pérdida de productividad y reproducción intergeneracional de la pobreza.
Recuperar a quienes se han quedado fuera no es una cuestión emocional: es una política económica inteligente. Cada sol invertido en retener y formar a un joven tiene retornos en empleo, recaudación y cohesión social. Si el país aspira a subir en la cadena productiva y a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, la primera inversión estratégica debe ser convertir la matrícula en aprendizaje efectivo y completar trayectorias educativas.