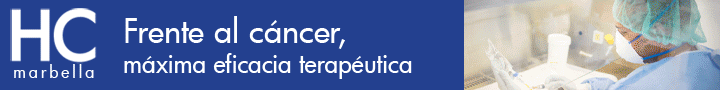“Ya no quieren ser pobres para vivir dignamente, sino ricos para gozar de los bienes materiales”.
En el Perú de 2025, las cifras de violencia y criminalidad alcanzan niveles alarmantes. Extorsiones, homicidios, robos, secuestros y feminicidios ya no son hechos aislados, sino parte de un paisaje cotidiano que parece haber naturalizado la crueldad. Sin embargo, más allá de las explicaciones políticas o socioeconómicas, existe una dimensión más profunda y menos debatida: la crisis moral y espiritual de la sociedad peruana contemporánea.
Desde la ética social cristiana, este fenómeno puede entenderse como el resultado de la pérdida progresiva de los valores católicos que durante siglos moldearon la conducta y el sentido de comunidad del pueblo peruano. En otras épocas, la fe actuaba como un elemento cohesionador que orientaba las acciones individuales hacia el bien común, y la pobreza —leída desde la moral católica apostólica— no era vista como una vergüenza, sino como una condición que podía asumirse con dignidad, trabajo y esperanza en la providencia divina.
Hoy, sin embargo, esa visión ha sido reemplazada por una moral del consumo y del placer inmediato. Los valores evangélicos de humildad, caridad y servicio han sido desplazados por la búsqueda del dinero como fin último. Los pobres de hoy —dice un sacerdote limeño en una reciente homilía— “ya no quieren ser pobres para vivir dignamente, sino ricos para gozar de los bienes materiales”. En ese tránsito cultural y espiritual, el dinero deja de ser un medio y se convierte en un ídolo.

Esta mutación moral se vincula directamente con la violencia. Cuando la riqueza material se convierte en el único referente de éxito y poder, cualquier medio parece válido para alcanzarla. Así, la corrupción, el crimen, el narcotráfico y la violencia urbana no son solo problemas de seguridad pública, sino síntomas de un mal más hondo: la desintegración espiritual de la sociedad. El abandono de la fe —reflejado en la disminución de la práctica religiosa, la asistencia a misa, y el debilitamiento de la vida parroquial y comunitaria— deja un vacío ético que otras ideologías o estilos de vida tratan de llenar, muchas veces con discursos individualistas y hedonistas.
Desde la doctrina social de la Iglesia, el Papa Francisco advierte que “una sociedad que idolatra el dinero termina corrompiéndose y volviéndose contra sí misma”. En este sentido, la violencia no surge de la pobreza material, sino de la pobreza espiritual. Cuando desaparece el principio del amor al prójimo, del respeto por la vida y del valor del trabajo honesto, el ser humano se deshumaniza.
Por ello, la solución no puede limitarse a más policías, cárceles o leyes. La verdadera transformación exige un renacimiento moral y espiritual: volver a educar a los jóvenes en la ética del Evangelio, fortalecer la familia como escuela de virtudes, y devolver a la religión su rol en la formación del carácter y la conciencia.
Como señala el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, “la fe no consiste en huir del mundo, sino en transformarlo desde la justicia y el amor”. En tiempos en que la violencia parece dominar las calles, la enseñanza cristiana recuerda que la paz social nace primero del corazón humano reconciliado con Dios.
En 2025 América Latina enfrenta una doble emergencia: por un lado, un aumento sostenido de la violencia homicida y del crimen organizado en varias zonas del subcontinente; por otro, un proceso prolongado de pérdida de adhesión a la Iglesia Católica y de debilitamiento de la práctica religiosa tradicional. Conviene abordar ambos fenómenos con datos, prudencia y una interpretación que combine dimensión moral y estructural —no para culpar a las víctimas— sino para proponer soluciones desde la ciencia social y la política.

Datos duros: ¿aumenta la violencia?
Los informes internacionales muestran que la región concentra una proporción desproporcionada de homicidios a nivel mundial y que en años recientes varios países han experimentado aumentos agudos:
- Según el Global Study on Homicide (UNODC, 2023), América Latina y el Caribe sigue siendo la región con la tasa de homicidios más alta del mundo, aunque con variaciones por país y por año. El informe subraya la fuerte relación entre homicidios y crimen organizado, narcotráfico y disputas territoriales.
- La base de datos de homicidios de la UNODC / World Bank muestra que mientras la tasa global de homicidios tendió a descender en la última década, en varios países latinoamericanos las tasas permanecieron elevadas o repuntaron (p. ej. México tuvo un pico importante en 2017; Ecuador registró un aumento dramático entre 2018 y 2023).
- Un análisis del Fondo Monetario Internacional (IMF, 2024) documenta que Ecuador pasó de 5.7 homicidios por 100,000 en 2018 a alrededor de 45 por 100,000 en 2023, un ejemplo extremo del repunte de violencia asociado a mafias y tráfico de drogas en la región. El estudio resalta también alzas en otras naciones y el enorme costo económico y social de la violencia.
- El Banco Interamericano de Desarrollo (IDB) y otros centros de investigación calculan que los costos económicos de la criminalidad (pérdida de inversión, menor productividad, gasto público en seguridad) equivalen a porcentajes significativos del PIB regional, subrayando el impacto sistémico de la violencia.
En suma: la violencia no es homogénea. Algunos países mejoran (por ejemplo El Salvador registró fuertes descensos en homicidios a partir de 2023, aunque con preocupaciones sobre derechos humanos), mientras otros empeoran con rapidez. El rasgo común es el vínculo entre crimen organizado, debilidad institucional y contextos de exclusión.
¿Declina la práctica católica? Números sobre religiosidad
También hay evidencia robusta de cambios significativos en la afiliación religiosa y en la práctica católica en la región:
- Estudios amplios de Pew Research Center (2014) mostraron que en 2014 alrededor del 69% de latinoamericanos se identificaban como católicos; desde entonces el porcentaje ha venido disminuyendo en favor de crecimientos evangélicos y del sector “no religioso”.
- El Latinobarómetro 2024 registra para la región un descenso de la identificación católica: el promedio regional en 2024 fue aproximadamente 54% identificándose como católicos (frente a cifras cercanas al 69% en décadas previas), con aumentos simultáneos de evangélicos y de no afiliados según país. En Perú, por ejemplo, Latinobarómetro situó a los católicos en torno al 64% en 2024.
- Comentarios de analistas y medios (Washington Post, Axios, etc.) vinculan la caída de la adhesión a factores múltiples: crecimiento de las iglesias evangélicas (con capacidad de movilización comunitaria), secularización en sectores urbanos, desafección por escándalos dentro de la Iglesia (abusos sexuales, encubrimientos) y cambios culturales en valores y consumo.

No se trata sólo de “menos sacramentos”: la práctica (misas, confesión, vida parroquial) ha bajado persistentemente en sectores urbanos y jóvenes, lo que transforma las redes comunitarias que antes canalizaban solidaridad, control social informal y oferta de sentido.
¿Hay una relación causal simple entre práctica católica y violencia?
Es muy peligroso —teológica y científicamente— establecer una relación mecánica: “menos catolicismo → más crimen”. La realidad es compleja y multicausal. Conviene distinguir varios planos:
Factores estructurales: pobreza material, desigualdad extrema, desempleo juvenil, ausencia de educación de calidad, corrupción institucional y mercados ilícitos explican gran parte de la violencia. Incluso sociedades con alta religiosidad pueden tener violencia elevada si faltan instituciones. (Ver UNODC, IDB).
Dimensión cultural y comunitaria: la práctica religiosa suele constituir redes comunitarias (parroquias, organizaciones laicales, servicios sociales) que generan capital social: solidaridad, acompañamiento, control informal sobre conductas y alternativas morales. Su erosión reduce esos mecanismos no estatales de prevención. En ese sentido, la disminución de la práctica religiosa puede agravar la fragilidad social, pero no es la causa única. (Ver estudios sociológicos sobre capital social y crimen).
Erosión moral y modelos de sentido: desde la ética social cristiana se puede argumentar que cuando un proyecto de vida basado en bienes relacionales y en el servicio se desplaza por una cultura del consumo y del éxito material, aparecen incentivos para la búsqueda de riqueza por vías ilegales. Pero este argumento debe matizarse: el hambre, la exclusión y la falta de oportunidades también empujan a la delincuencia; no es sólo pérdida de “valores” sino fracaso de la estructura socioeconómica.

Por tanto, la relación es compleja y recíproca: la debilidad de la religiosidad puede disminuir recursos comunitarios de prevención; la violencia y la corrupción erosionan la confianza en instituciones, incluidas las religiosas; y la concentración del poder económico y la exclusión alimentan ambos fenómenos.
Pobreza sin desesperación.-
Este problema sobre el vivir y sobrevivir la pobreza toca el corazón mismo de la doctrina social de la Iglesia y de cómo el cristianismo interpreta la pobreza material y espiritual. La respuesta requiere matices, porque la Iglesia no glorifica la pobreza como tal, sino que la interpreta en clave evangélica y redentora, distinguiendo entre pobreza elegida (virtud) y pobreza impuesta (injusticia).
Vamos a explicarlo desde la ética social cristiana, con base teológica, histórica y social:
La pobreza en la enseñanza católica: entre virtud y estructura
Desde los Evangelios: “Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos” (Mateo 5:3).
Esta frase no se refiere a la miseria material, sino a una actitud interior: la humildad, la dependencia de Dios, la libertad frente al apego a los bienes. En este sentido, la práctica católica induce al creyente —sea pobre o rico— a vivir con desapego, gratitud y esperanza, sin resentimiento ni codicia.
Sin embargo, la Iglesia distingue entre:
Pobreza voluntaria (evangélica): elegida por amor y libertad (como la de los santos, religiosos, misioneros). Es signo de confianza en Dios.

Pobreza involuntaria (estructural): producto de injusticias sociales, corrupción, desigualdad o falta de oportunidades. La Iglesia enseña que esta debe combatirse mediante la caridad, la solidaridad y la justicia social.
Así, la práctica católica no induce al pobre a resignarse pasivamente a su miseria, sino a vivir su pobreza con dignidad, sin odio ni desesperación, mientras busca, junto con otros, transformar las causas del mal social.
La virtud de la pobreza: aceptación sin resignación. En la ética cristiana, “aceptar la pobreza” no significa conformarse con la injusticia, sino no permitir que el sufrimiento material destruya el alma.
La virtud de la pobreza enseña:
A valorar lo esencial: familia, fe, comunidad, vida, trabajo.
A rechazar el materialismo, que promete felicidad en el consumo y el dinero.
A mantener esperanza en la Providencia divina.
A buscar justicia sin violencia, siguiendo el ejemplo de Cristo pobre y sufriente.
Por eso, en comunidades donde la práctica católica es fuerte —con vida parroquial activa, fe comunitaria y apoyo mutuo— se observa con frecuencia menos violencia, más cohesión social y mayor capacidad de resiliencia, incluso en medio de la pobreza.
La pobreza como camino de gracia y de transformación
Teológicamente, la Iglesia sostiene que Cristo santificó la pobreza al hacerse pobre. En Corintios II 8:9, San Pablo escribe:
“Siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza”. Esto significa que la pobreza puede ser camino de santificación cuando se asume con fe, humildad y amor. El pobre no es inferior; es el rostro visible de Cristo sufriente. Esto se traduce en menores niveles de enfrentamiento y violencia en lo social.
La práctica católica ayuda al pobre a encontrar sentido en su sufrimiento, a vivir con esperanza y a mantener paz interior en medio de las carencias.
En palabras del Papa Francisco (en Evangelii Gaudium, 2013): “Los pobres son los privilegiados del Reino; ellos nos enseñan la humildad, la confianza en Dios y la solidaridad fraterna.”

El riesgo contemporáneo: del Evangelio de la pobreza al culto del consumo
El problema ético y social actual es que muchos pobres ya no encuentran consuelo ni sentido en la fe, porque el modelo cultural dominante exalta el éxito económico y la sensualidad.
En la era digital, la publicidad, las redes sociales y la cultura global impulsan ideales de lujo, placer y fama inmediata, incluso en comunidades vulnerables.
La consecuencia moral es dramática: El pobre ya no acepta su condición como transitoria ni redimible, sino como humillante. Se siente fracasado socialmente y busca compensarlo con símbolos de consumo (ropa, celulares, fiestas, poder). En algunos casos extremos, recurre a la violencia o el delito para acceder a esos bienes. La fe católica, al debilitarse en estos contextos, pierde su función moderadora del deseo y su poder de consuelo espiritual.
El resultado: frustración, resentimiento y desintegración moral. La respuesta ética cristiana: dignificar, no resignar. Por eso, la ética social cristiana propone un equilibrio: No romantizar la pobreza, porque es contraria a la dignidad humana. No idolatrar la riqueza, porque genera injusticia y egoísmo. Sino dignificar al pobre, formándolo en virtud, esperanza y justicia.
El Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes (1965), lo resume así: “La pobreza no debe ser motivo de vergüenza, sino de solidaridad y compromiso común por la justicia.” Y el Papa Francisco en Fratelli Tutti (2020) insiste: “Nadie puede quedar excluido de la esperanza. La pobreza no es una fatalidad, sino una llamada a la fraternidad.”
En síntesis: La práctica católica induce al pobre a aceptar su pobreza con serenidad, sin odio ni desesperación. Evitar el pecado y la violencia como medios de escape. Vivir con fe y esperanza, confiando en la Providencia divina. Buscar justicia y dignidad mediante el trabajo, la educación y la comunidad. Compartir con otros pobres, siguiendo el ejemplo de Cristo. Cuando estos valores se pierden, surge el vacío que el materialismo y la violencia llenan con facilidad.