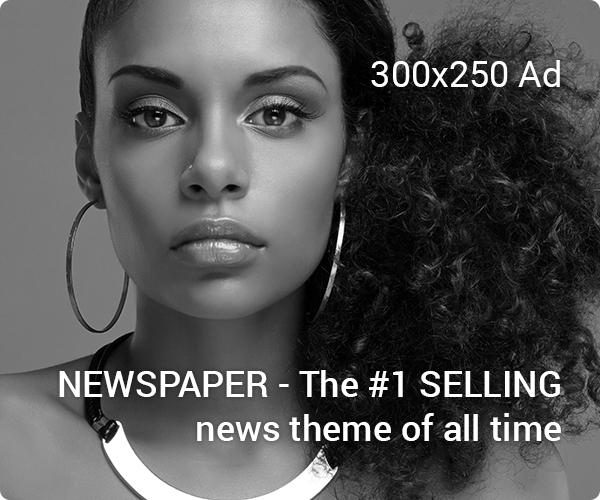Foto: AP
Hace casi 15 años, en la sala colmada de un tribunal peruano, presencié con orgullo la condena y sentencia del expresidente de mi país, Alberto Fujimori, por crímenes de lesa humanidad y delitos de corrupción a gran escala que durante años le permitieron controlar todos los poderes del Estado y gran parte de los medios de comunicación. En aquel momento, tenía esperanzas sobre la capacidad del Perú de dejar atrás las prácticas cleptocráticas y autoritarias de su gobierno.
Pero hoy estoy profundamente preocupada. Redes corruptas se han apoderado una vez más de posiciones de poder y pretenden eliminar todo control sobre ellas, cooptando las instituciones democráticas. La sentencia judicial del 4 de diciembre que ordena la liberación de Fujimori, llevada a cabo dos días después, parece sintomática de esa tendencia.
Fujimori fue un pionero entre los autócratas de la región. A diferencia de los dictadores militares de muchos países latinoamericanos, llegó al poder en 1990 mediante elecciones democráticas. Pero se convirtió en un maestro de la manipulación y debilitamiento de las instituciones democráticas desde dentro. En 1992, cerró el caótico Congreso del país y gobernó por decreto mientras ordenaba la redacción de una nueva constitución. Gran parte de la opinión pública, que buscaba una salida a una grave crisis económica y a la escalada del conflicto armado con la brutal insurgencia de Sendero Luminoso, lo apoyó y volvió a votar a su favor en 1995, incluso después de que salieran a la luz pruebas del respaldo del gobierno a masacres cometidas por un escuadrón de la muerte y otros abusos contra los derechos humanos.
Mientras tanto, Fujimori y su jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos, socavaban silenciosamente el sistema mediante sobornos e intimidación, cambiando las reglas para perpetuar su poder. Cuando el Tribunal Constitucional sostuvo que Fujimori no podía presentarse a un tercer mandato consecutivo, la mayoría fujimorista en el Congreso simplemente destituyó a los magistrados que habían fallado en su contra.
El gobierno de Fujimori terminó en noviembre de 2000 después de que salieran a la luz docenas de grabaciones de vídeo que mostraban a Montesinos pagando enormes sumas de dinero en efectivo a congresistas, jefes de medios de comunicación y otras personas. En un principio, Fujimori se distanció del escándalo y nombró a un procurador ad hoc para investigar, pero pronto quedó claro que se vería implicado. Durante un viaje a Japón, Fujimori renunció por fax.
La procuraduria ad hoc llegó a descubrir una vasta red de corrupción, abriendo casos que implicaban a más de 1.500 acusados y repatriando cientos de millones de dólares en bienes robados. En 2007, un tribunal chileno extraditó a Fujimori desde Chile al Perú, convirtiéndolo en el primer exjefe de Estado extraditado a su propio país para enfrentarse a la justicia por crímenes de carácter internacional.
Su condena, en abril de 2009, envió un poderoso mensaje, mostrando a los peruanos y a otras personas alrededor del mundo que era posible que sus propios tribunales hicieran rendir cuentas incluso a los más poderosos.
Durante años, pareció que el Perú había logrado dar vuelta la página. Las reformas y los nuevos nombramientos devolvieron la independencia a la mayoría de las instituciones. Y aunque los escándalos de corrupción salpicaron a casi todos los presidentes de la última década, el sistema parecía funcionar para lograr la rendición de cuentas.
Pero eso ha cambiado en los últimos años, ya que miembros del Congreso de todo el espectro político—en muchos casos ellos mismos investigados por corrupción—se han unido cada vez más para socavar las instituciones independientes y proteger sus propios intereses.
A través de un proceso que fue ampliamente criticado por carecer de transparencia y perjudicar la independencia de la institución, el Congreso nombró a seis de los siete miembros del Tribunal Constitucional en 2022. Desde entonces, esos magistrados han emitido fallos que debilitan la supervisión judicial de las acciones del Congreso. Los congresistas también sustituyeron al defensor del pueblo, una figura crucial para la defensa de derechos humanos, en otro proceso irregular, nombrando a alguien sin experiencia en temas de derechos humanos. Congresistas están intentando activamente destituir al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, amenazando la integridad de las próximas elecciones.
El 27 de noviembre, un pequeño equipo de fiscales anunció que estaba investigando a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, como jefa de una organización criminal. A cambio de promesas de cerrar investigaciones criminales contra miembros del Congreso, argumentan los fiscales, Benavides y sus asistentes se aseguraron varias decisiones del Congreso que favorecían sus intereses, incluida la selección del nuevo defensor del pueblo y la destitución de una importante fiscal que había investigado a numerosas figuras políticas poderosas. Más recientemente, indican los fiscales, Benavides buscaba la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que ha abierto varias investigaciones disciplinarias sobre su conducta.
Pero Benavides despidió a la coordinadora de ese equipo de fiscales y el Congreso, como era de esperarse, parece tener poco interés en apoyar la investigación.
Es en este enturbiado ambiente político que tres magistrados del Tribunal Constitucional emitieron abruptamente la orden de liberar a Fujimori, a espaldas de otros magistrados y en abierto desafío a las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de no hacerlo. La sentencia del 4 de diciembre cumple con una antigua demanda de los partidarios de Fujimori, con un fuerte poder político, al restablecer un indulto que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski emitió en 2017, aparentemente como parte de un acuerdo con un sector fujimorista del Congreso para bloquear el proceso de destitución contra Kuczynski. Fujimori tiene 85 años y lleva años afirmando que su salud es precaria. Pero anteriores sentencias judiciales peruanas que anularon el indulto habían determinado que estaba plagado de irregularidades, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que se detuviera la liberación a la espera de un análisis serio sobre si Fujimori cumplía los criterios para un indulto humanitario.
La pregunta más importante es si el sistema democrático del Perú sobrevivirá. El Congreso tiene un índice de aprobación del 6 por ciento, pero es posible que la gente no se sienta segura al levantar la voz, sobre todo después de que la represión a las protestas de principios de este año se saldara con 50 muertos. A los políticos involucrados en el asalto del Congreso a las instituciones democráticas parece no importarles su legado ni su reputación. Estados Unidos en gran medida ha permanecido en silencio. Los países vecinos tampoco se han pronunciado en defensa de las instituciones democráticas del Perú.
La decisión de suspender a Benavides por seis meses que la Junta Nacional de Justicia tomó el 7 de diciembre y la valentía de los fiscales de su caso ofrecen pequeñas luces de esperanza. Pero los Estados Unidos, los países vecinos y otros gobiernos deben apoyar con más energía a los pocos funcionarios que intentan defender las instituciones democráticas del Perú, así como a la sociedad civil independiente y a los medios de comunicación, que se enfrentan a un acoso cada vez más fuerte. Eso significa utilizar de forma contundente las numerosas herramientas de las que disponen, desde la presión diplomática—tanto bilateral como en la Organización de los Estados Americanos—hasta restricciones de visados y otras sanciones contra individuos corruptos o abusivos, además de explorar el apoyo técnico y la ayuda financiera para investigaciones.
Sin una fuerte respuesta nacional e internacional, es difícil ver cómo mi país evitará caer, nuevamente, en un periodo de control casi total por parte de los cleptócratas.
Por Maria McFarland Sánchez-Moreno. Directora Adjunta del Programa sobre Estados Unidos / HRW